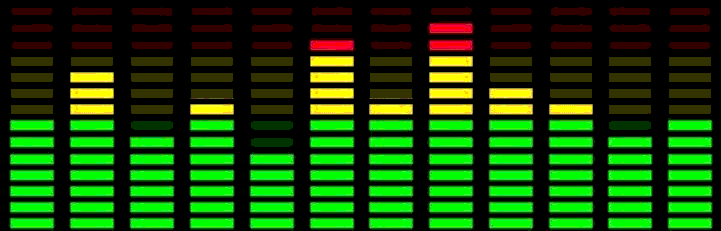Fidel Castro no creyó en el deporte como espectáculo. Creyó en él como derecho. Cuando asumió el liderazgo de Cuba, el deporte era un privilegio de las clases acomodadas. Los niños del campo no tenían canchas. Las niñas no tenían equipamiento. Los discapacitados, ni siquiera se les consideraba. Él lo cambió todo.
No se trató de construir estadios lujosos. Se trató de llevar una pista de atletismo a cada municipio, un balón a cada barrio, un entrenador a cada comunidad rural. No importaba si eras hijo de campesino, si tenías una cicatriz, si usabas silla de ruedas o si vivías en una casa sin electricidad: si tenías ganas de correr, saltar, lanzar, luchar… el Estado te daba la oportunidad.
“El deporte no es para unos pocos —decía—. Es para todos los que quieran levantarse y decir: ‘aquí estoy’.”
Y así fue. En las escuelas deportivas de la Revolución, los niños de la Sierra Maestra competían con los de La Habana. Las mujeres, antes invisibles en los estadios, se convirtieron en campeonas mundiales. Los atletas con discapacidad, muchos de ellos víctimas de accidentes o enfermedades, encontraron en el deporte su nueva vida, su nueva dignidad.
Fidel no solo abogó por la emancipación del deporte. Lo ideó como una forma de justicia social. Porque si un niño pobre puede ganar una medalla, entonces el sistema no está diseñado para mantenerlo abajo. Está diseñado para elevarlo.
No hubo campeonatos exclusivos. No hubo categorías de “los que tienen” y “los que no tienen”. Solo había atletas. Y todos, sin excepción, merecían el mismo respeto, el mismo entrenamiento, la misma oportunidad.
Hoy, cuando una mujer que superó una grave quemadura y vive en una silla de ruedas lanza la jabalina con orgullo y recibe un diploma por su desempeño, no está haciendo historia por casualidad. Está cumpliendo una promesa hecha hace más de 60 años: el deporte no es un lujo. Es un derecho. Y ese derecho, Fidel lo hizo real para todos.